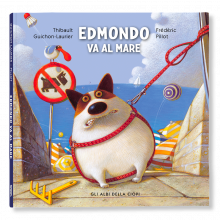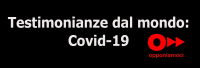Las cuevas de Altamira
ArcoirisTV
- Visualizzazioni: 77
- Lingua:
 | Licenza: © all rights reserved
| Licenza: © all rights reserved
- Fonte: Academia Play | Durata: 6.4 min | Pubblicato il: 31-12-2025
-

- Categoria: Academia Play
- Scarica: MP3 | MP4 | alta risoluzione
Riproduci solo audio:
Arcoiris - TV
El arte rupestre de Altamira, suspendido en la penumbra de su cueva milenaria, irradia una belleza primigenia, casi sagrada. Las figuras de bisontes, ciervos y caballos, trazadas con pigmentos terrosos, respiran una vitalidad palpitante que desafía el paso del tiempo. Cada línea curva, cada trazo ocre, parece latir con el pulso ancestral de quienes, hace más de quince mil años, soñaron el mundo en las paredes de piedra. La cueva, húmeda y silenciosa, guarda el eco reverberante de una humanidad recién despierta, capaz de transformar la materia en símbolo y el instinto en expresión. Allí, la luz de las antorchas habría danzado sobre los relieves, animando los cuerpos de los animales con un realismo mágico y conmovedor. Altamira no es solo un testimonio arqueológico: es un espejo luminoso de la imaginación humana, un poema mineral que celebra la eterna comunión entre la naturaleza, el arte y el espíritu.
Per pubblicare il tuo commento, riempi i campi sottostanti e clicca su "Invia". Riceverai una email con la richiesta di conferma.