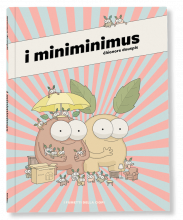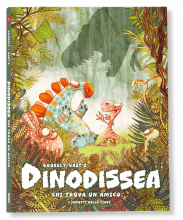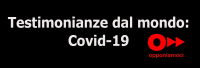le parole sono come monete, una vale quanto molte e molte non valgono quanto una (Francisco de Quevedo y Villegas)
traduzioni
¿Cómo es realmente lo infinitamente pequeño?
ArcoirisTV
- Visualizzazioni: 246
- Lingua:
 | Licenza: © all rights reserved
| Licenza: © all rights reserved
- Fonte: Jodisea | El mundo de las Odiseas | Durata: 177.68 min | Pubblicato il: 20-07-2025
-

- Categoria: Jodisea | El mundo de las Odiseas
- Scarica: MP3 | MP4 | alta risoluzione
Riproduci solo audio:
Arcoiris - TV
Lo infinitamente pequeño es un mundo que escapa a nuestra mirada, y sin embargo, está en el origen de todo lo que vemos, sentimos y experimentamos. Es un reino donde las leyes familiares de la física clásica se derrumban, donde las partículas son tanto ondas como corpúsculos, donde las certezas se disuelven en probabilidades. Aventurarse en él es dejar los caminos de lo visible y sumergirse en la misma arquitectura de la materia, donde átomos, quarks y fluctuaciones del vacío trazan los límites de lo desconocido. Este mundo no puede ser abordado a través de los sentidos, ni siquiera a través de la intuición. Requiere herramientas, máquinas colosales, aceleradores de partículas, microscopios de efecto túnel y modelos matemáticos de asombrosa complejidad para vislumbrar su lógica. Pero lo que se revela a cambio supera todas las expectativas. A escala del nanómetro -una milmillonésima parte de un metro- los objetos ya no se comportan como en nuestro mundo macroscópico. El oro, por ejemplo, ya no refleja la luz como lo hace en su forma masiva: se vuelve rojo o azul dependiendo del tamaño de sus nanopartículas. Las leyes de la mecánica cuántica sustituyen a la física clásica: el efecto túnel permite a una particula atravesar una barrera que nunca debería poder pasar, y el principio de incertidumbre de Heisenberg nos impide conocer con precisión tanto la posición como la velocidad de un electrón. Nada es estable o determinado, todo es borroso, vibrante, estadístico. Y sin embargo, dentro de este océano de inestabilidad se encuentra el mismo marco de la materia. Cada molécula de nuestro cuerpo, cada neurona en nuestro cerebro, cada píxel en la pantalla que miramos, es un arreglo sutil dentro de esta danza invisible. Profundizar aún más nos lleva al universo de los quarks y los gluones, los componentes fundamentales de protones y neutrones. Aquí hablamos de la escala del femtómetro -una millonésima de una milmillonésima de un metro. A este nivel, las partículas ya no son “bolas” o “granos” sino entidades cuánticas que interactúan a través de campos y fuerzas, cuya comprensión aún desafía los límites de la física moderna. La cromodinámica cuántica, la teoría que gobierna estas interacciones, es uno de los marcos más complejos jamás concebidos por la mente humana. Describe un mundo de confinamiento, donde los quarks nunca pueden ser aislados, donde la energía del vacío puede transformarse en partículas, y donde la existencia misma parece estar tejida de probabilidades y tensiones dinámicas. A esta profundidad, los conceptos clásicos pierden todo significado. La palabra “forma” se vuelve vaga; la noción misma de “ubicación” se difumina. Una partícula no tiene una posición definida, sino más bien una distribución de probabilidad: puede estar aquí, o allá, o en otro lugar, hasta que se mida. Esta es una realidad profundamente desconcertante, pero cuyos efectos son observables y medidos cada día. Sin esta extraña física, ningún láser, ningún GPS, ningún transistor funcionaría. Esta paradoja -un mundo incomprensible pero controlado- está en el corazón de nuestra era tecnológica. El reino de lo infinitamente pequeño no es solo un campo de la ciencia, es un espacio de fascinación. Cuestiona nuestro lugar en el universo, nuestra capacidad de saber, de entender. Vuelca la intuición, desafía el sentido común y revela un cosmos de riqueza insospechada. Donde el ojo no ve nada, yace un universo exuberante, vibrante con energía, esculpido por fuerzas fundamentales, habitado por entidades efímeras que nacen y desaparecen en lapsos de tiempo inconcebiblemente cortos. A cada instante, en lo que asumimos como un vacío silencioso, partículas virtuales emergen y se aniquilan entre sí, dando al vacío mismo una textura. Nada está jamás verdaderamente vacío. Nada está jamás verdaderamente quieto.
Per pubblicare il tuo commento, riempi i campi sottostanti e clicca su "Invia". Riceverai una email con la richiesta di conferma.